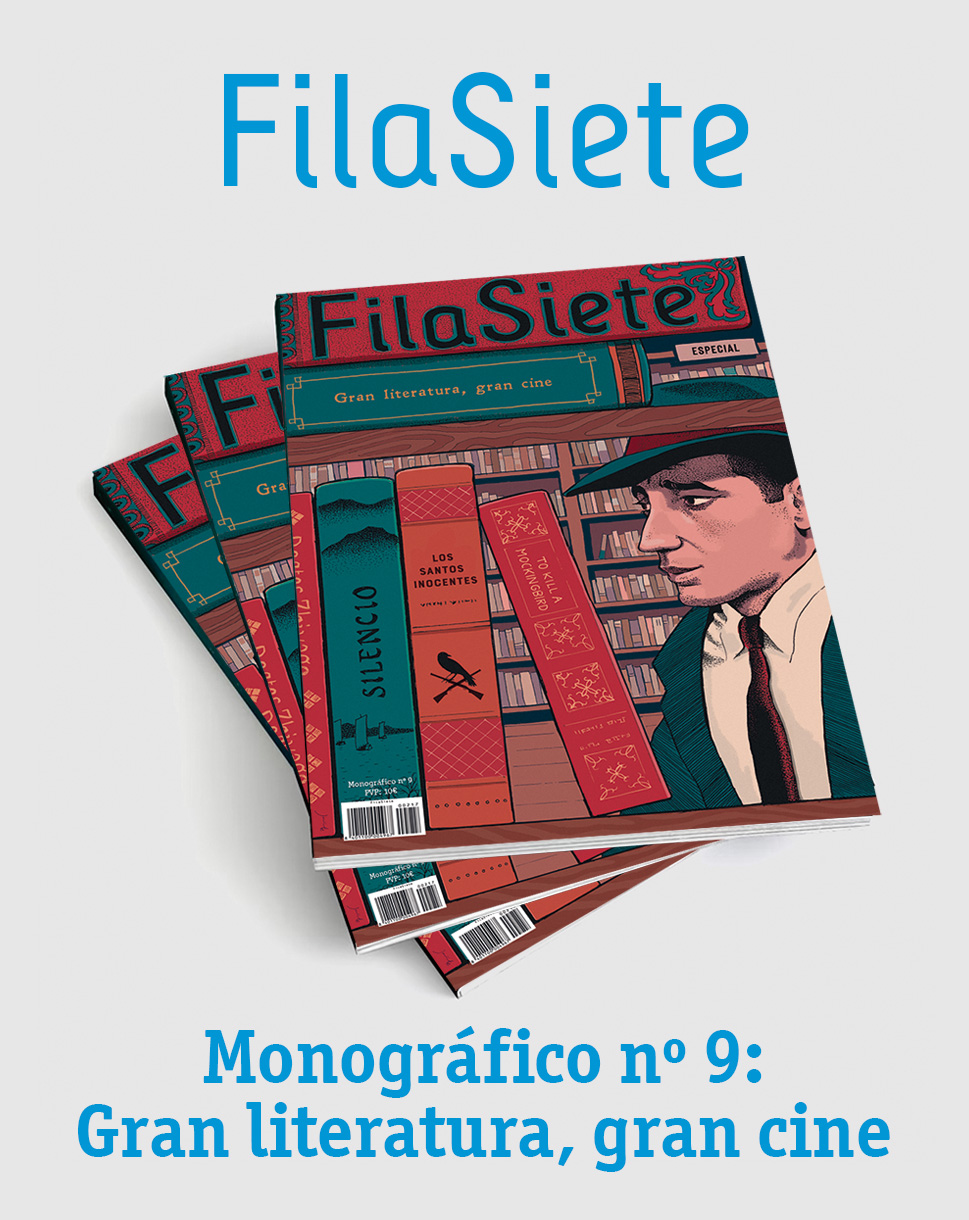Andres Veiel, director de Si no nosotros, ¿quién?
Premiada en el Festival de Cine Europeo de Sevilla como segunda mejor película y con el galardón al mejor actor, August Diehl, la película no deja indiferente. Pudimos conversar con Andres Veiel, director de Si no nosotros, ¿quién? sobre las claves de esta cinta y sobre su recepción en Alemania.
¿Cómo surgió su interés por esta historia de Bernward Vesper y Gudrun Ensslin, de la que ya existían precedentes en el cine? ¿Qué diferencia esta película de otras visiones del origen del RAF en la Alemania Occidental de los 60?
Andres Veiel/ Otras cintas se ciñen a lo que ocurrió, mientras que la mía se centra en por qué ocurrió. He ido a la raíz, comenzando a principios de los 60 y mostrando los orígenes de las familias, las relaciones personales, los sucesos históricos y políticos. Mi intención era aunarlo todo y hacer una ofrenda al espectador. Que Gudrun fundara el RAF no depende sólo del fracaso de su padre, de su decepción al saber que tras luchar en la Resistencia acabó con Hitler. Hay una gran complejidad en los hechos.


Estamos ante una historia que es a la vez un reflejo de la historia. No es la primera vez que utiliza este enfoque y como documentalista ha buscado un gran número de imágenes de época. ¿Cómo ha sido ese trabajo?
A. V./ He realizado una investigación previa con cuarenta entrevistas a amigos y familiares de Bernward y Gudrun. El gran reto era seleccionar más de seis metros lineales de documentación. ¡Con todo eso podía haber hecho quince películas! Para mí los documentales son pausas que sirven para digerir lo que viven los personajes y permiten entender el contexto, el tipo de estímulos que movían a Gudrun a actuar y a tomar decisiones.
¿Ha sido bien recibida la película por el público alemán?
A. V./ En mi país siempre está la sombra del nazismo que se cierne sobre nosotros y cuesta mucho hablar de ello. ¿Por qué la solución es el silencio? El silencio está conectado con la culpabilidad. La mejor forma de reprimir la culpa es con este silencio que se transfiere de una generación a otra. La película ha suscitado polémica -sobre todo en los medios y entre algún sector del público- pero no ha sufrido censura y, en general, ha sido bien aceptada. Creo que todos los alemanes tenemos un interés común por profundizar en nuestro pasado para entenderlo bien.
¿Y qué percepción hay de Bernward Vesper y Gudrun Ensslin?
A. V./ En Alemania existen dos visiones opuestas: la que los considera criminales y la que los considera héroes que reaccionaron contra el pasado nazi de Alemania. Entre estos últimos, muchos jóvenes ven a Gudrun como ejemplo de alguien que sí reaccionó. No quiere esto decir que quieran formar grupos terroristas. La película trata de dos posibilidades para salir de la situación: una, en el caso de Bernward, es la creación artística; la otra, empuñar las armas y renunciar al hijo, como hace Gudrun.
Hay un momento en que Gudrun dice: “He comprendido que la vida privada es un error y el activismo no conduce a nada”. ¿No es la supremacía de las ideas sobre la existencia personal una continuación de los errores cometidos por totalitarismos pasados?
A. V./ Ésa es la tragedia en cierta forma. Gudrun lucha para que un día su hijo Félix pueda vivir en un mundo mejor. Pero para eso renuncia precisamente a su hijo. Y al final se suicidan los dos, el padre y la madre.
No me ha parecido que su intención sea juzgar. Sin embargo, al terminar la película es inevitable preguntarse: ¿Era necesaria esta pérdida de vidas y de talento?
A. V./ En la película no hay monumentos. Quiero mostrar cómo eran estas personas, con sus luchas, con sus sufrimientos y también con los errores que cometieron. Porque la segunda gran tragedia es que al final el RAF mató a mucha gente, y acabaron muertos también muchos de los componentes de la banda terrorista. A partir de ahí, las autoridades aprobaron legislaciones antiterroristas, redujeron las libertades democráticas, hubo más policía, y el resultado es que el RAF no sólo fue malo sino contraproducente para Alemania. Toda la gente que participó en estas reacciones fue condenada y encarcelada. Los resultados fueron fatales. Ésta no es la historia de la película, pero es el resultado de los hechos.
“Si no nosotros, ¿quién?” fue un slogan de la época. ¿Qué piensa de las recientes revueltas del Norte de África y de las concentraciones de indignados en el mundo occidental?
A. V./ Estoy muy contento de que se haya producido esta revuelta de la Primavera Árabe porque fui a esa zona hace dos años. Durante dos semanas di clase en la Escuela de Cine de El Cairo y notaba cómo el país estaba absolutamente asfixiado por la censura. Nadie podía imaginar que veinte meses más tarde iba a ocurrir lo que ocurrió. Durante la revuelta hablé con aquellos alumnos que tuve en esa clase y ellos mismos estaban sorprendidos. Las revueltas que hay ahora mismo en EE.UU., el movimiento “Ocupemos Wall Street” y todo lo demás, es más una reacción contra el capitalismo que va de la mano de la crisis de la democracia. Pienso que estamos preparando el entierro de la democracia porque hay muy pocas personas que tengan capacidad de decidir. Los políticos son marionetas del sistema financiero. Quieren ser más rápidos que los mercados, así que dicen: “No hay tiempo para pasar las cosas por el Parlamento, sólo queremos diez expertos y luego decidimos”.
Lo que parece claro es que las pérdidas económicas se están socializando después de años de beneficios económicos que iban a los bolsillos de los accionistas, a ese uno por ciento de la sociedad.
¿Asistimos al ocaso de las ideologías o estas reacciones suponen un nuevo resurgir?
A. V./ Creo que debemos ser creativos para no generar ideologías sino ofrecer soluciones. Tenemos que hacer que haya demandas, peticiones, deseos específicos. La crisis es una oportunidad para decir, por ejemplo: “En toda Europa necesitamos un salario interprofesional mínimo o un nuevo sistema fiscal que haga que la gente no tenga cada vez más beneficios, o que los que los tengan contribuyan aportando a la sociedad mejoras educativas, etc., y las empresas que hacen este tipo de acciones paguen menos impuestos”. La crisis ofrece una oportunidad de volver a crear la propia sociedad.
En la historia de amor entre Bernward y Gudrun se produce una inversión de papeles. Al principio es Gudrun la que lo da todo: “Quiero amarte tanto que no tengas necesidad de irte con otras”, le dice. Y llega a aceptar lo inaceptable, compartir a su amor con otras mujeres en su propia casa. En cambio, más adelante, cuando Gudrun lo abandona por Andreas, es Bernward quien muestra un amor incondicional hasta la humillación. ¿Por qué ese cambio en Gudrun?
A. V./ Hay una cuestión que me interesa en ella: por qué una mujer tan inteligente, cabeza de la organización, siempre necesita el ‘gran proyecto del novio’. Bernward necesita la editorial y Andreas la política. Pero ella es mucho más fuerte que los chicos y sin embargo está siempre llena de dudas. Necesita el proyecto del hombre para poder desarrollarse. Piensa: “No soy demasiado buena, fuerte”.
Quizá es la herencia del papel de las mujeres de los años 50 y 60; o quizá tiene más que ver con su madre, que la dio en adopción a otra mujer joven, y sus dudas proceden de esa falta de autoestima: “Si yo fuera mejor, mi madre no me hubiera dado a otra persona”. No intento adivinar si es por una razón o por otra. Siempre quedará ese secreto y eso es bueno. No intento fingir que puedo poner luz en cada rincón. No soy el Máster del Universo.
Recuerdo aquella frase de Gudrun a Bernward: “Mientras Félix exista, nosotros también existimos”. ¿Qué piensa el verdadero Félix de la historia de sus padres y de esta película?
A. V./ Félix juega un papel importante porque yo sabía que esta película iba a volver a contar la historia de la pérdida de sus padres. Fue una operación a corazón abierto. Desde el principio lo involucré en el proyecto. Suponía un riesgo, porque él quería hacer su película, tenía que aceptar su pasado. Decía: “Sólo yo puedo hacer esto”. Después de medio año de conversaciones confió en mí.
Al final me dijo: “Vale, pero tú haces ‘tu’ película”. Era una carga muy grande la que yo tenía que llevar, porque sabía que lo que hiciera le iba a afectar mucho. Cuando acabé, se la envié y le gustó muchísimo. Es una persona genial. Ha sido capaz de asumir todo el dolor que le producía la obra y analizar la película a un nivel intelectual muy alto sin pasar por alto sus propias emociones. Lo admiro mucho por eso.
Usted comenzó en el mundo del cine de la mano de Kieslowski. ¿Qué le enseñó? ¿Qué hay de influencia en su obra?


La otra enseñanza procede de una referencia personal. Él se dio cuenta de que yo tenía que enfrentarme a “la autoridad” de la mañana a la noche. Me pidió que hiciera tres cortos de ficción sobre mi padre en tres edades distintas de manera que al final el espectador quisiera a mi padre (“en medio puede ser un monstruo, si quieres”). A mí esa tarea me molestó mucho. Le dije: “Esto no es psicoterapia”. Y me contestó: “Vale, haz tu película y luego hablamos”. La hice y fracasé, y tuve que hacer otra tarea. Y poco a poco entendí que no hay cosas blancas o negras. Cuando ves mis películas siempre está la cuestión de la ambivalencia.
¿En qué proyectos trabaja ahora?
A. V./ En uno de ficción y en otro documental, ambos sobre la crisis. Es difícil hacer documentales sobre este tema porque nadie quiere ponerse delante de la cámara, sobre todo para asumir responsabilidades; así que tenemos que transferir parte de esas cuestiones a la ficción.
Una vez más mi obra se va a centrar en una investigación exhaustiva. Para mí es estupenda la libertad que supone hacer primero la investigación y luego encontrar la mejor forma de contarlo.
Suscríbete a la revista FilaSiete