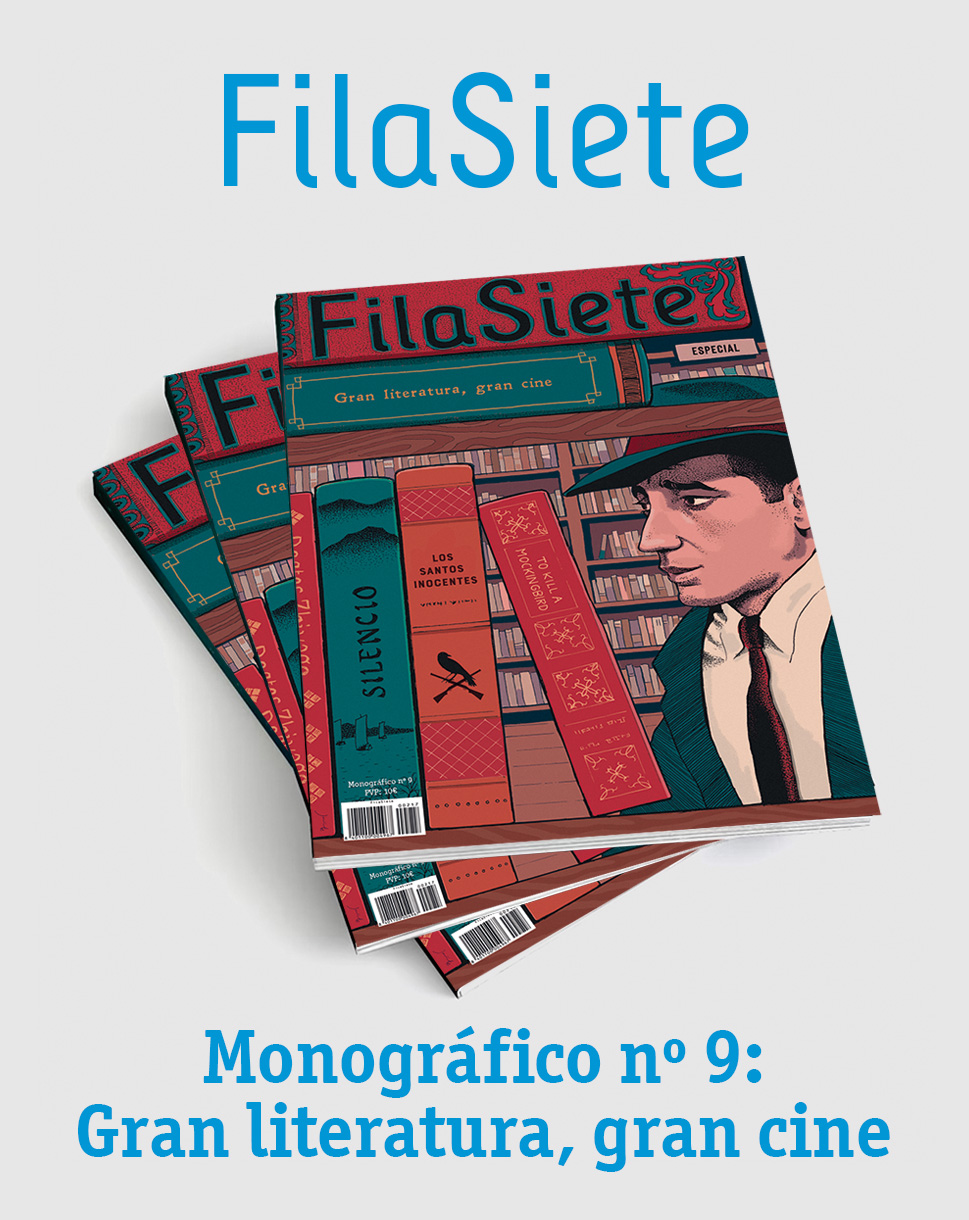Alberto Fijo, autor del libro «Terrence Malick. Una aproximación»: «Hay cine de playa y cine de montaña. Terrence Malick es para montañeros, hay que entrenarse para escalar a sus películas»
Terrence Malick es uno de los directores más admirados por los que conectan con su cine. También logra desconcertar a otros espectadores que no comprenden sus películas. Director premiado y de enorme prestigio, es uno de los grandes y eso nadie lo duda. Alberto Fijo, crítico, analista y profesor de Narrativa Audiovisual, lo tiene claro y ha escrito una monografía sobre su trabajo, la más completa publicada en español y la primera que aborda el análisis de toda su obra de manera sistemática.
¿Por qué Terrence Malick?
Alberto Fijo/ Supongo que porque es uno de los pocos directores vivos que cuando te preguntan a quién se parece, al final terminas respondiendo que se parece a sí mismo. Por otro lado, mi trabajo de análisis fílmico y de estrategias narrativas se desarrolla por una parte en una revista especializada y por otra en la enseñanza universitaria: Malick es un director de los que yo llamo de montaña y no de playa; hay que entrenarse para escalar a sus películas. Cuando llegas a la cumbre, la recompensa es extraordinaria, pero el esfuerzo no te lo quita nadie… Es un cine que me encanta estudiar con mis alumnos y con aficionados al buen cine.
En el libro aborda la influencia de la trayectoria vital de Terrence Malick en su propio cine. ¿Hasta qué punto es esto decisivo? Y, ¿en qué películas se aprecia mejor esta influencia?
A. F./ Me parece que cualquier director que afronta lo que llamamos cine ontológico (el que concede más importancia al ser que al hacer, el que sabe ir a lo esencial) pone mucho de su experiencia vital en las películas qué hace. Yo creo que a Terrence Malick lo que más le gusta es pensar, preguntarse por el sentido de las cosas y de los acontecimientos. Humildemente, he de confesar que a mí me ocurre igual. Las estrategias narrativas que usa Malick para hacer ese cine trascendental (no me termina de gustar ese apelativo de Schrader en su célebre trabajo de fin de master, luego convertido en libro) son singulares. No son las convencionales del relato procedente de la novela o el teatro, sino más bien las propias de la evocación de la poesía sinfónica o de la sinfonía poética.
A diferencia de otros cineastas, Terrence Malick ha decidido guardar silencio sobre su obra: no concede entrevistas desde los años setenta y apenas ha hecho dos o tres apariciones en público. ¿Qué dificultades ha encontrado al escribir un libro sobre un «cineasta mudo»? ¿Cómo interpreta los silencios de Malick?
A. F./ Malick no es un director especialmente hermético. Me parece un poco ridículo convertirlo en una especie de misántropo a la manera de Salinger. Sabemos de su vida bastantes cosas y las cuento en el libro. Simplemente es un realizador como otros que le precedieron que quiere mantener la privacidad en su vida personal y familiar. Eso mismo hizo Eric Rohmer, que por cierto no se llamaba así en la vida común. Hay películas en las que Terrence Malick usa muchas experiencias personales (El Árbol de la Vida y To the Wonder) y entiendes que ya ha dicho lo que quería decir: a nadie le agrada que le pregunten por sus padres o por qué no ha tenido hijos en una rueda de prensa.
Malick es un intelectual y un artista muy brillante, pero es llamativo que todos los que han trabajado con él destacan su carácter afable, cercano y sencillo. No es en absoluto un divo o un director con quien sea difícil trabajar. Malick, como otros grandes directores, es muy reflexivo, sus historias las ha pensado durante décadas, los guiones que siempre escribe él mismo están muy trabajados. La primera experiencia de contacto con los medios en Malas tierras no fue buena o, al menos, él pensó que las entrevistas que concedió no ayudaban especialmente al pacto de lectura con la película. Y no volvió a dar entrevistas. No me parece tan raro.
 Desde Malas tierras (Badlands, 1973) hasta Song to Song (2017), el lenguaje cinematográfico, visual y sonoro, del cineasta texano ha ido evolucionando de modo significativo. ¿Podría destacar algunos rasgos importantes en esta evolución? ¿Piensa que el estilo fragmentado de sus últimas películas puede ser visto como un síntoma de decadencia creativa?
Desde Malas tierras (Badlands, 1973) hasta Song to Song (2017), el lenguaje cinematográfico, visual y sonoro, del cineasta texano ha ido evolucionando de modo significativo. ¿Podría destacar algunos rasgos importantes en esta evolución? ¿Piensa que el estilo fragmentado de sus últimas películas puede ser visto como un síntoma de decadencia creativa?
A. F./ Mi trabajo abarca 9 de las 10 películas de Malick. Encuentro claves y estrategias narrativas que se repiten en toda su obra, aunque obviamente como creador Terrence Malick tiene una evolución.
Agradezco mucho la pregunta porque señala la fragmentación del relato malickiano. Creo que obedece a una intención. El problema que algunos espectadores pueden tener con el cine de Malick no es un problema de Malick, es un problema del espectador: lo digo con respeto y buen humor… cuando lees un poema y pretendes valorarlo como una novela o una obra de teatro, obviamente tu apreciación es no solo negativa sino de desconcierto.
Más que de fragmentación yo hablaría de una estrategia de flujo de evocaciones y de lo que podríamos llamar impromptus cinematográficos usando el concepto musical. El cine de Malick es poesía audiovisual.
Respeto, faltaría más, los juicios que puedan hacer otras personas, pero lo que me fascina del cine de Malick es su arrolladora poética, su deslumbrante poder visual y esa capacidad única de su cine para crear una conexión emocional y vital con el espectador que va mucho más allá de la mera empatía y se convierte en comunión, en una experiencia de purificación de la memoria.

Su libro otorga a El Árbol de la Vida (The Tree of Life, 2011) un lugar destacado dentro de su filmografía. ¿Considera que esta película marca un antes y un después en su obra? ¿Por qué?
A. F./ Me gusta llamar a El Árbol de la Vida la Quinta Sinfonía de Malick, me parece una película importante en sí misma considerada. Es bellísima y está llena de bondad y veracidad: la veo como una de las cumbres de la historia del cine. Malick no solo rememora su infancia, sino que universaliza temas que a todos nos tocan muy hondamente como la paternidad, la maternidad, la filiación, la fraternidad, la alegría, la vida, la muerte. Me parece una película inmensa. Como señala el director de fotografía, el gran Emmanuel Lubezki, la película responde a una estrategia de atrapar momentos con la técnica de tender anzuelos y esperar a que ocurra lo que de algún modo se ha preparado, pero llega de manera inolvidable.
Se ha escrito mucho sobre el trasfondo filosófico del cine de Malick, quien estudió filosofía en Harvard y tradujo al inglés a Martin Heidegger. También se conectan con su obra a pensadores como Thoreau y Emerson, Dostoievski, Kierkegaard o Stanley Cavell. ¿Podría decirse que Malick no es más que un filósofo con una cámara?
A. F./ Efectivamente, gran parte de la bibliografía que existe hasta ahora sobre Terrence Malick se centra en el estudio de la dimensión filosófica de su obra. Mi libro concede importancia a esta dimensión pero no olvida que lo principal es el análisis fílmico de su obra. Creo que Malick nunca ha querido ser un filósofo cineasta ni un cineasta filósofo. Malick no solo estudió Filosofía brillantemente en Harvard, sino que obtuvo una beca excelente para hacer la tesis en Oxford, fue a conocer a Heidegger en la Selva Negra y… abandonó. Vuelve a Estados Unidos y da clases de filosofía en el MIT y lo deja porque no le convence ese camino. Descubre el cine en el MIT y se matricula en el American Film Institute Conservatory recién inaugurado. El cine será su manera de comprender el mundo.
Creo que Malick ama a Dostoievski (¿quién no?). Y pienso que descubrió el lado oscuro de Heidegger y lo que ve no le gusta nada. En su cine se puede advertir ciertamente la presencia del Dasein y de la importancia de la experiencia vital, pero Heidegger es un autor cerrado a la trascendencia y Malick es un metafísico y abierto de par en par a lo trascendente, que no se cansa de ir y venir sobre las relaciones entre Gracia y naturaleza.

¿Qué huellas de otros cineastas ha encontrado en las películas de Malick? De todos ellos, ¿quién cree que ha marcado más su forma de hacer cine?
A. F./ Como todos los directores tiene muchas influencias, pero su singularidad estriba en que ha asumido esas influencias de tal manera que su estilo se parece a su estilo. Me parece que más desde el punto de vista material que formal del fondo, Malick está muy cerca del más grande de los cineastas ontológicos y trascendentes, un genio llamado Robert Bresson.
El pasado 19 de mayo se ha estrenado en el Festival de Cannes A Hidden Life, el último largometraje de Terrence Malick, cuyo rodaje tuvo lugar hace más de dos años. Se trata de un drama histórico, protagonizado por un objetor de conciencia en Austria durante los años del nazismo. ¿Piensa que esta película supone un giro en la filmografía de Malick o más bien plantea de modo distinto las preocupaciones de su último cine?
A. F./ En la obra de Malick hay pocas casualidades: es un artista muy reflexivo que madura sus películas mucho tiempo. No es casual que el protagonista de A Hidden Life fuese ejecutado en 1943, el año en que nace Malick. Tampoco me parece casual que el protagonista sea un campesino austríaco, un hombre sencillo, un cristiano que se opone a la maquinaria nazi, a la teoría del superhombre, a un Reich que pide a Martin Heidegger que sea rector de la mejor universidad alemana, Berlín. Es significativo que ese campesino guillotinado por los nazis fuese beatificado por un Papa alemán, Ratzinger, que a los 17 años fue obligado a incorporarse en tareas auxiliares al ejército alemán durante la Segunda Guerra Mundial. Me parece que Malick ajusta cuentas con Heidegger, ese hombre tremendamente inteligente y grandísimo filósofo, que empezó estudiando teología, que conocía perfectamente a Tomás de Aquino pero se empeñó en que la palabra Dios no apareciese ni una sola vez en su amplísima obra escrita.
Malick es cristiano y siempre lo ha sido (está casado con la hija del que era obispo episcopaliano de Houston, cuando Malick estudiaba la secundaria con la que sería su mujer en un colegio diocesano). En sus películas, siempre hay un yo, un yo que tiene sentido cuando se dirige a un Tú.
¿Ha conocido personalmente a Terrence Malick? Si lo hiciera, ¿cuál es esa pregunta que lleva años queriendo hacerle?
A. F./ Aún no. Espero que mi libro ayude a conocerlo mejor en España y que una universidad con estudios de Comunicación le conceda un Honoris Causa. No le haría ninguna pregunta. Simplemente le diría gracias, porque su cine me ha hecho mejor escritor, estudioso del cine, profesor de narrativa fílmica… y mejor persona.
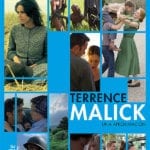 Compra aquí el libro «Terrence Malick. Una aproximación», de Alberto Fijo.
Compra aquí el libro «Terrence Malick. Una aproximación», de Alberto Fijo.